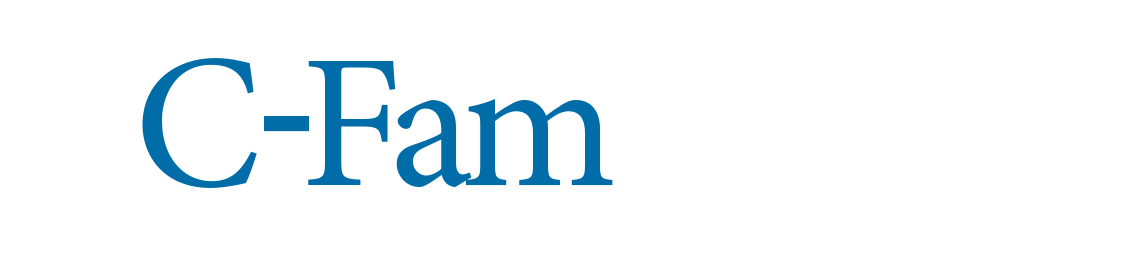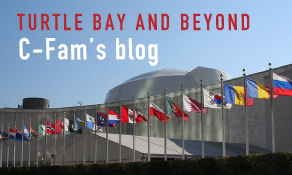Perdido en la traducción: el fracaso de la norma internacional de derechos reproductivos. Parte III: Sin norma no hay derecho
Parte II: La salud reproductiva no incluye el aborto… pero sí lo hace
Adaptado del Ave Maria Law Review, Primavera 2013
NUEVA YORK, 27 de septiembre (C-FAM) En 2006, el término «salud reproductiva» se introdujo por primera vez en un tratado jurídico internacional vinculante, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aunque fue una victoria para el movimiento de derechos reproductivos, produjo resultados mixtos.
Veintitrés naciones se opusieron al término. Tras habérselo incluido a regañadientes, quince efectuaron declaraciones en las que recordaban a los partidarios del término lo que les habían garantizado a lo largo de las negociaciones: que la expresión «salud reproductiva» no incluía el aborto ni creaba ningún derecho nuevo.
Así pues, las palabras «cayeron en cascada» en documentos nacionales e internacionales, pero no así la norma. De ese modo, el movimiento estuvo muy lejos del tercer paso de instituir un acuerdo universal («internalización de la norma»), que está marcado por el momento clave en el que cesa el debate sobre ella.
Por el contrario, las discusiones continuaron, muy particularmente en Estados Unidos, que había aprobado una de las leyes de aborto más liberales del mundo en 1973. Sobre todo aquellas en conformidad con el proyecto de asistencia médica del presidente Obama («Obamacare») intensificaron la disputa sobre si el aborto forma parte de la atención de la salud en sí, principio fundamental de la salud reproductiva.
El movimiento buscó un puente demasiado lejos. Entre las extralimitaciones estratégicas y los tropiezos tácticos estuvieron la decisión de mantener el vínculo con el poderoso aunque desacreditado sistema de control demográfico del que surgió el movimiento, la falta de pruebas de que el aborto forma parte de la atención de la salud (concretamente, de la atención de la salud materna) y una ambigüedad deliberada sobre si el aborto se incluye en la salud reproductiva.
Aunque la ambigüedad tuvo el propósito de conseguir una amplia aceptación del término, permitió a las naciones redefinirlo para adaptarse a las condiciones locales. Los empresarios de la norma insistían en que el término no incluía «ningún derecho nuevo» a un público externo. Al mismo tiempo, intentaron inculcar a una circunscripción cada vez mayor sobre la centralidad del derecho al aborto, grupo que incluía a mujeres del mundo en desarrollo que no aceptaban la agenda feminista predominantemente occidental.
Como un juguete que sale de diferentes fábricas pero con muchas variaciones respecto del plan original, la salud reproductiva no surgió del mismo modo en todos los lugares y no pudo decirse que gozaba de interés universal. Esto debilitó la afirmación de que los derechos reproductivos eran derechos humanos, los cuales son universales por definición, por ser inherentes a todos los seres humanos.
Junto con los derechos humanos, el movimiento trabajó en un segundo frente: el desarrollo internacional. En cierta medida fueron más exitosos ajustando datos sobre el terreno sin debate, por la fuerza del impulso institucional. El hecho de adosar programas de salud reproductiva a la necesidad apremiante del saneamiento del agua y a proyectos de salud infantil les permitió introducir la nariz del camello en la tienda, si no más. Reconocieron que su estrategia es una especie de juego de confianza. Necesitan difundir la idea de que el aborto es un derecho a fin de convencer a los gobiernos de que liberalicen sus leyes, confiando en que el derecho a la larga puede ser reconocido como resultado de la práctica estatal, por costumbre.
Los defensores a ambos lados del debate han expresado el deseo de ir más allá de reargüir la definición de salud reproductiva. Salvo contadas excepciones, el movimiento internacional provida coincide en que el término «salud reproductiva» sólo podría aceptarse si se define en un documento de consenso de modo tal que excluya el aborto. De lo contrario, sigue estando cargado de riesgos y debería rechazarse.
Mientras continúe la disputa, no puede decirse que la norma se ha internalizado. Por tanto es erróneo resignarse en cuanto a la inevitabilidad de los derechos reproductivos, pero también complacerse por su fracaso. El movimiento ha hecho importantes avances y probablemente gane más terreno.
La norma, como parámetro de conducta apropiada, pertenece al ámbito de los valores. Las personas, no los estados, consideran ideas e internalizan valores. Los derechos reproductivos solo se convertirán en norma internacional si los hombres y las mujeres deciden que sus fines son verdaderos, buenos y justos. Para hacerlo, deben saber cuáles son esos fines.
View online at: https://c-fam.org/friday_fax/perdido-en-la-traduccion-el-fracaso-de-la-norma-internacional-de-derechos-reproductivos-parte-iii-sin-norma-no-hay-derecho/
© 2025 C-Fam (Center for Family & Human Rights).
Permission granted for unlimited use. Credit required.
www.c-fam.org